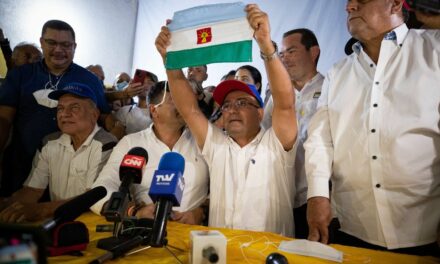Lissette González
En una clase de sociología casi cualquier tema es excusa para que los estudiantes, ávidos de entender esta compleja coyuntura que los circunda, pregunten sobre los problemas del país. En la última clase surgió, no sé cómo, una discusión sobre la identidad del venezolano. Uno de mis estudiantes está convencido que sin una nueva “identidad” no es posible superar este momento de crisis.
Nos detenemos, claro, porque me incomodan tanto las definiciones absolutas sobre la identidad (que pretenden distinguir lo que es venezolano de lo que no lo es y, por tanto, de alguna manera desconoce la diversidad real) como los postulados que asumen un determinismo cultural de los procesos sociales, económicos o políticos. Son fantasmas que una profesora de sociología debe conjurar en sus futuros colegas, así que pregunto, oigo y discuto.
En algún momento mi estudiante afirma que al venezolano hay que cambiarlo para que el país pueda salir adelante. Yo le pregunto si no le parece que esa es una actitud autoritaria y le ejemplifico diciéndole que nuestro gobierno ha pasado unos largos años ya intentando cambiarnos, y eso no nos ha gustado. Una de sus compañeras toma el testigo y añade: “¿cómo se sale adelante en un país donde la gente prefiere ser malandro o bachaquero en vez de trabajar?, ¿cómo se cambia eso?”.
Le digo que probablemente eso cambiará cuando el esfuerzo y el trabajo sean rentables, porque en este momento cualquier otra actividad es más racional que el trabajo asalariado. Le propuse al salón, entonces, que se haga la pregunta opuesta: ¿por qué una secretaria o un dependiente en la panadería siguen yendo a trabajar día tras día, 8 horas, pese a que lo que ganan en un mes no alcanza para comer una semana? Ciertamente, permanecer en esos empleos en estos tiempos inflacionarios es quizás el comportamiento más irracional imaginable. ¿Qué valores hay allí, que hacen a millones de venezolanos esforzarse en un empeño que parece insostenible e infructuoso? Yo creo que deberíamos detenernos todos un poco más en esta pregunta y en lo que pensamos sobre el pueblo venezolano.
Porque es muy fácil mirar a los más vulnerables con desdén y pretender que se sabe qué es lo que al pueblo le conviene y cómo ese pueblo debería ser y actuar. Ser el líder que conoce el camino correcto o el predicador que debe convertir y redimir a los paganos es una posición cómoda que nos aleja del problema y nos permite eludir nuestra corresponsabilidad en la crisis que vivimos.
Construir una democracia sólida requiere como requisito ineludible reconocer sin cortapisas la igualdad básica de los venezolanos y construir instituciones que respeten la libertad y autonomía de todos. Pero también que las élites políticas, intelectuales y económicas empiecen a mirarse como parte de ese pueblo venezolano, junto al cual han de construir un futuro, y no como benefactores que desde una posición superior se ocupan de forma paternalista-asistencial del bien de ese pueblo al que no pertenecen. Aunque es lo que creo, también a veces pienso que esto podría ser mucho pedir.